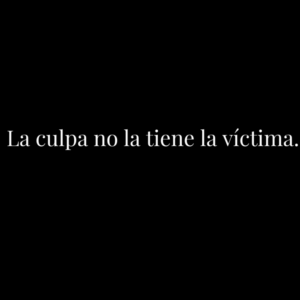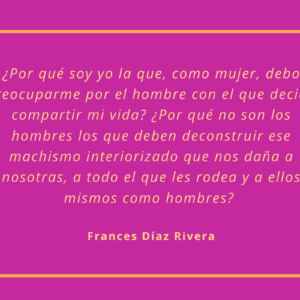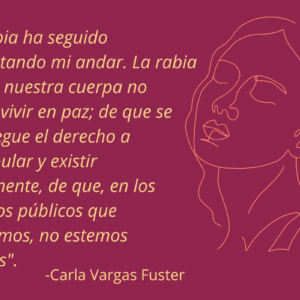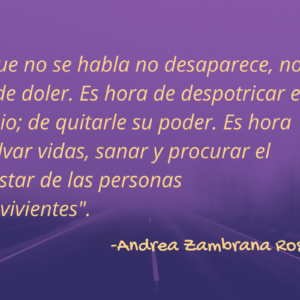En el jardín de infantes, había distintos “rincones”, que se usaban en un segmento de la mañana para el juego libre de nosotres, les niñes de los ochenta. Digo jardín de infantes pero podría decir kinder, solo que en aquella época no usábamos términos en inglés, en el conurbano bonaerense.
El rincón de la casita tenía una mesa y sillas pequeñas, muñecos y un mueble de dos puertitas con tazas, platos y otros elementos de cocina en miniatura. Una sola vez fui a jugar ahí; no quise volver más porque Rocío Ojeda siempre quería hacer de mamá y mandonearnos a lxs demás nenes, incluso a Patricio Miliani que, como era el único varón que elegía ese rincón, siempre hacía de papá. Porque para familias hegemónicas, estaba el rincón de la casita, por supuesto. Después, supe optar por los bloques, el pizarrón y cualquier otro espacio de juego, pero no regresé a la casita porque había muchas cosas que ordenar y teníamos que meter todo en aquel armario pequeño cuando la maestra Analía empezaba a cantar mientras aplaudía marcando el ritmo de las sílabas: “A-guar-dar/ a-guar-dar/ ca-da-co-sa-en-su-lu-gar”. Demasiado trabajo.
Eso mismo: trabajo. Cuando Silvia Federici escribe “Eso que llaman amor es trabajo no pago”, pone sobre la mesa la importancia de las labores domésticas, el hogar y la crianza, en términos económicos.
Esto implica un verdadero cambio de paradigma, que le otorga un valor económico a las tareas que se realizan para sostener el hogar y las infancias, las cuales fueron históricamente feminizadas y desprovistas de utilidad monetaria, pues siempre fueron consideradas como una muestra de amor para la familia, a los ojos de la sociedad patriarcal. Así, cuando delegamos esas tareas en otras personas debemos pagar por ello (a menudo a otras mujeres que dejan sus propios hogares e hijes, para trabajar en casas ajenas de forma precarizada); mientras que cuando son las amas de casa o las madres quienes asumen ese trabajo en sus propios hogares, no solo no reciben dinero a cambio sino también se ven empobrecidas.
A lo largo del tiempo, las madres han llevado a cabo este rosario de tareas que no se acaban, las cuales aprendieron a hacer desde la infancia, a modo de juego: los bebotes, a los que les hacemos noni-noni, alimentamos, cambiamos pañales, vestimos, llevamos y traemos en el cochecito son un ejemplo del cuidado que se aprende culturalmente; igual que los juegos de té, las escobitas y las sartenes se pintan de rosa y se colocan en las estanterías de juguetes “para niñas”; como si cuidar a un bebé, barrer y cocinar fueran tareas exclusivas de las mujeres y no de cualquier adulto funcional que ejerza su mapaternidad de forma corresponsable, limpie lo que ha ensuciado y no vaya a morirse de hambre en su propia casa.
Poco se habla, además, de las hermanas que maternan desde la infancia, haciéndose cargo de sus hermanites menores, con todas las responsabilidades que eso conlleva.
Así las cosas, la socialización de las mujeres incluye las labores domésticas y de cuidado casi como un núcleo indivisible, pues la línea que separa el trabajo de producción/masculino y de reproducción/femenino se ha trazado con claridad a lo largo de la historia, a partir de las construcciones culturales devenidas en estereotipos, que subyacen cuando pensamos en los roles de género.
Cuando se intenta minimizar el trabajo de cuidados, se oculta lo verdaderamente importante: la sociedad capitalista jamás podría funcionar sin ese sostén que han sido, y son todavía, las madres en el hogar.
En otras palabras, para que la sociedad funcione, el trabajo de cuidado es fundamental, la mirada no adultocéntrica sobre las infancias y sus cuidadores también. Es necesario, por ende, empezar a transformar la forma en la que vemos el trabajo de reproducción y crianza. Cambiar la concepción social de estos trabajos implica poner este trabajo en el centro de la vida social y empezar un proceso de revalorización de este.
La economía del cuidado nos obliga a poner los cuidados en el centro. Todes hemos sido cuidades, entonces ¿por qué importa tan poco todo el trabajo que las madres realizan en el interior de los hogares? ¿Por qué permanece invisible y se da por sentado? ¿Por qué la sociedad no cuida a las que cuidan? ¿Qué necesitamos para que haya una conciliación real entre las familias y el trabajo de cuidado, entre las familias y el trabajo remunerado?
En principio, necesitamos empezar a hablar de la economía del cuidado, porque lo que no se nombra no existe; instalar el término en las mesas familiares, en las escuelas, en los programas curriculares, en los espacios de comunicación, en las plataformas políticas y gubernamentales. Cuánto cuesta cuidar y qué implica para quienes asumen esta tarea. Por qué no se valora y qué podemos hacer para cambiar esa narrativa en la sociedad. Sobre todo, entender que el cuidado debe ser una responsabilidad social y que el estado debe responder por ello con herramientas concretas, leyes, subvenciones, formación educativa, entre otros recursos, no solo para las familias sino también para las empresas públicas y privadas.
Las madres existen, y existen más allá de las labores y de las crías. Existen como trabajadoras con derechos que deben ser reivindicados con urgencia. Necesitamos desmitificar la maternidad como institución de la abnegación y el sacrificio, y entender que no solo las madres cuidan sino que toda la sociedad debe aprender a cuidar. Y sobre todo, que ese cuidado no es gratuito.
También de Lucía Orsanic: La sociedad les debe a las madres