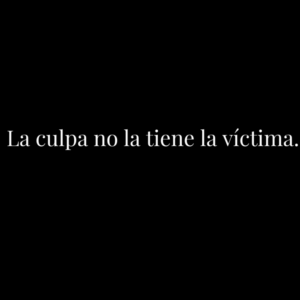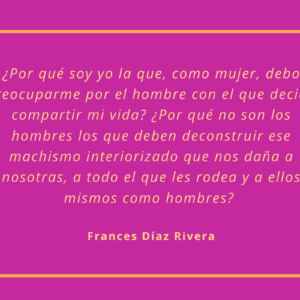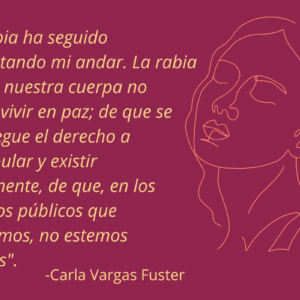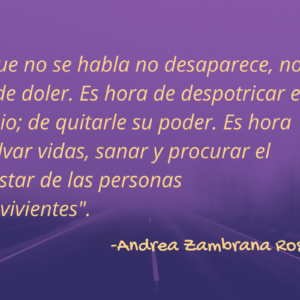No recuerdo en qué momento de mi niñez me hablaron de la muerte por primera vez. Lo que sí recuerdo es la solemnidad y los rituales del luto que iban desde el vestirse de negro, negro con blanco o lila, evitando el uso del color rojo, el presentar los respetos ofreciendo el pésame y obsequiar ofrendas florales. Aprendí que no se podía escuchar la radio ni ver la televisión si la persona que fallecía era cercana a la familia y que había que bajar el volumen si la persona difunta era del vecindario.
Tampoco olvido que me gustaba escribir los nombres de mis parientes en el libro de firmas, leer los nombres de otras personas que habían asistido al sepelio y repartirles las tarjetas funerales de recordatorio, con salmos, oraciones e imágenes religiosas, a mi mamá, mi abuela materna y mis tías abuelas. De hecho, las visitas a la cafetería de las funerarias y lo mucho que disfrutaba un vasito de foam o cartón con chocolate caliente y galletas dulces me trae buenas memorias. Aunque me parecían aburridos los novenarios, cumplemés y aniversarios de muerte, y solo participaba como observadora, me divertía ayudando en la preparación o repartición de los entremeses. Cuando veía que los dedos se acercaban a la cruz del rosario, era la señal de que ya el rezo iba terminando y se aproximaba la hora de comer y conversar entre las personas presentes.
A los bisabuelos y abuelos que fallecieron, antes de mi nacimiento o durante mis primeros años de vida, nunca les he echado de menos. Tal vez, porque les he conocido a través de las memorias que sugieren cómo encarnaron el patriarcado y el sexismo. Por supuesto, tengo que conciliarme con la certeza de que fueron víctimas de un sistema heredado. Y no es que el único al que sí conocí por 30 años se haya escapado de ese esquema, pero le conocí en su vejez, según sus allegados, tranquilo y transformado. Todavía, estoy tratando de entender los contextos de su supervivencia en este plano como un hombre negro empobrecido.
A mis ancestras -a las que conocí y a las que no-, las tengo presente continuamente. Imaginar y constatar sus historias de cómo sobrevivieron el exilio, el colonialismo, el sexismo y las violencias de género y el racismo antinegro me provoca un sufrimiento profundo. A mis tatarabuelas y bisabuelas, me hubiese encantado conocerlas; a mi abuela paterna, a mi hermana y a mi madre, me hubiese gustado dedicarles más tiempo. A todas, las echo de menos. A todas, les debo, en gran parte, ser quien soy y como soy. Con ellas, pero principalmente con mi madre Olga Esther (1951-2010), he internalizado lo que es la pérdida física de una persona. Con la muerte de mami, he vivido el duelo. Al reflexionar sobre la muerte, es inevitable pensar en la vida de aquellas que ya no están y en mi propia existencia.
Recientemente, mientras escribía el discurso para la conferencia magistral de la Asociación de Estudios Puertorriqueños, en la que se utilizó la metáfora del moriviví para reflexionar sobre el futuro de Puerto Rico, me cuestioné qué implicaciones tiene morir viviendo, vivir muriendo o morir soñando. En torno a esa pregunta, elaboré las líneas que compartí ante una audiencia diversa en Springfield, Massachusetts. De más está decir que las respuestas no apuntan a futuros alentadores.
Me resta transformar el sufrimiento por el agradecimiento. Me toca honrar las memorias de mis ancestras. Me provoca imaginarlas(me) floreciendo como el moriviví. Y si llego a ser vieja, festejaré el haberme expuesto a otras prácticas celebratorias de la muerte en las que se rinde homenaje a las vidas con sus gustos y colores. En este Día de lxs Muertxs, improviso un altar modesto, enciendo una vela y pongo flores en honor a mis ancestras. ¡Descansen en poder!