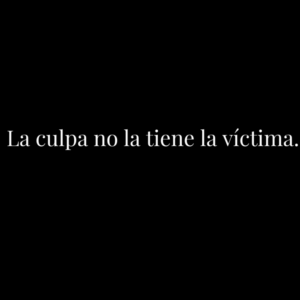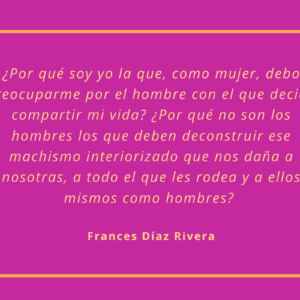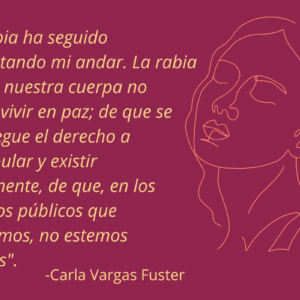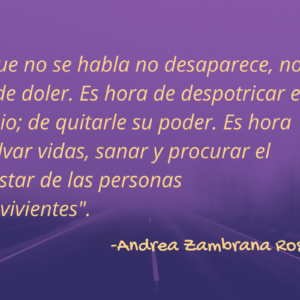Yauco, Puerto Rico. Año 2000.
Cuando estaba en segundo grado, un día normal de clases, la maestra nos anunció que habría un simulacro para un terremoto. En mi mente de 7 años, solo había curiosidad por este evento extracurricular que nos prepararía, según la maestra, para la eventualidad de un temblor.
Temprano en la mañana sonó un timbre, más largo del usual, y, de pronto, la maestra simuló, dando palmadas sobre el escritorio, el sonido de un temblor de tierra. Todos escondimos nuestros cuerpos debajo de los pequeños pupitres hasta que el estruendoso sonido terminó. Esas habían sido las instrucciones desde el principio.
Al terminar de temblar, las instrucciones cambiaron: la primera estudiante, en la fila más cercana a la puerta, debía tomar el bulto de emergencias que colgaba cerca de la salida. A ella le debíamos seguir todos, uno a uno en el mismo orden de filas en que estábamos para así salir del salón, luego del colegio hasta la calle y cruzar el puente Luchetti que da hasta el parque Ovidio “Millino” Rodríguez, donde todos esperaríamos en perfecto orden a que nuestros padres nos rescataran.
El simulacro terminó y todos volvimos al salón. Todo estaba como de costumbre, porque nada había pasado. Y nada pasaría.
Yauco, Puerto Rico. 6 de enero de 2020
Primero vino el ruido. Con eso, abrí los ojos abruptamente a las 6:00 a.m. Ya mi corazón corría a mil. Después vino el movimiento, el remeneo de las paredes de un lado a otro y el techo amenazando con abrirse de par en par. Afuera la gente comenzaba a gritar, y algunas cosas se escuchaban caer en casa de los vecinos. Los niños ni siquiera miraron el árbol de Navidad esa mañana, despertaron en llanto e incertidumbre. Yo me quedé en la cama, boca arriba, esperando que pasara lo que tuviera que pasar.
Luego de lo que se sintió como una eternidad, escuché a mis padres salir del cuarto y llamarme. Me paré de la cama y así mismo tuve que pegarme a una pared, porque volvió a temblar. Esa vez, yo también grité. Los vecinos, afuera, preguntaban si estábamos bien.
Cada media hora, la casa volvía a moverse de lado a lado amenazando con romperse en cualquier momento. Mientras todos los que estábamos allí intentábamos procesar lo sucedido, comenzaron a llegar fotos y mensajes de conocidos. Algunos preguntaban si estábamos bien, otros traían malas noticias.
“Colapsó una casa en Guánica”, dijo mi padre, mientras me comentaba que la dueña de la casa era una conocida.
Algo dentro de mí dio un giro. Hay un sabor amargo en la proximidad del peligro, de la pérdida. De que lo fatal deje de ser abstracto. Lo que había sido, primero ruido y, luego, un movimiento incontrolable, se había vuelto la causa de que alguien perdiera su vivienda ese día. A la pregunta de “¿vendrá otro igual?” se le había empezado a sumar, “mi casa, ¿aguantará?”.
Yo me fui ese mismo día a las 3:00 p.m. para San Juan. Dejé a mis padres ante la incertidumbre de que otro viniera y con la tranquilidad, de su parte, de que si estaba lejos quizás a mí no me tocara tan fuerte.
San Juan, Puerto Rico. 7 de enero de 2020.
Primero vino el ruido. Eran las 4:30 a.m. El sonido del celular sonaba tan alto como nunca antes, porque el silencio que le rodeaba era ensordecedor. Se había ido la luz. Yo miré el teléfono y, sin haberlo sentido, ya sabía de qué se trataba. Mi madre hablaba agitada:
“¿Lo sentiste? ¿Estás bien? Esta vez, fue de 6.8, dicen”.
Me pareció absurdo que me preguntara si estaba bien, pues mi corazón se partió en dos cuando escuché la magnitud. Sabía que ella lo habría sentido de ocho.
“Estoy bien. No sé cómo, pero no lo sentí”, le contesté aturdida.
Mi madre sintió un gran alivio porque, de alguna manera, yo había escapado esta vez de la aterradora experiencia. Yo me sentía sumamente desorientada.
Decidí que tenía que regresar a Yauco, estar con ellos, ayudar. A eso de las 7:00 a.m., volvió temblar. Cuando llamé nuevamente y les dije que iría para allá, mi madre puso objeción:
“Ni aunque quieras. Los puentes están colapsando, el paso es peligroso ahora mismo, y Melissa, aquí todo está bien”.
Claro que se refería a su casa y, ese todo, al hecho de que su techo no le había hecho una mala jugada. También, lo decía más por el miedo de que en mi intento por llegar pasara algo peor.
Pero nada estaba bien, ni en casa ni en ninguna parte en el sur. Esta vez, fueron más las casas que colapsaron, obligando a la gente a movilizarse a refugios. Mi padre trataba de localizar a mi abuela, quien residía en el área del Malecón en Guánica, y que fue evacuada del lugar ante el aviso de tsunami. Y yo sobre la cama intentaba entender lo que pasaba.
Yauco, Puerto Rico. 23 de enero de 2020.
Primero vino el ruido. La radio del carro iba apagada y el silencio a mi alrededor hacía que todo se detuviera en el tiempo. Entonces, cuando el ruido llegó, me sentí confundida. Eran mis sollozos. A la entrada de Yauco, el primer puente hacia la salida para el pueblo había desaparecido; en su lugar había un abismo, un espacio lleno de escombros y maquinaria.
Cuando entré hacia el pueblo, me detuve a mirar un momento el parque Ovidio Millino. Allí estaba parada, donde hacía 20 años, me habían dicho que llegara para estar a salvo de un terremoto. Las paredes de la entrada del parque aún están, pero adentro solo quedan los restos de un plano socavado por la furia del huracán María, sus paredes rotas desde hace casi tres años. De entrada, en el pueblo, todo parece transcurrir con normalidad. Luego se comienzan a ver los edificios agrietados, las cintas amarillas prohibiendo el paso y el cansancio en las caras de la gente que va caminando. Casas antiguas del casco urbano y edificios históricos, como el gran Teatro Ideal, quedaron inservibles.
Mientras cruzaba la avenida 25 de julio para llegar a mi casa, pensaba en los refugiados, en todos los habitantes de esas casas que ahora no son más que estructuras que hay que derrumbar. Pensaba en el esfuerzo y los recuerdos que quedan entre cuatro paredes y un techo al que no se puede regresar.
Cuando llegué a mi casa, mi padre me esperaba. La sala parecía un centro de acopio y me chocó entrar a un nuevo orden no conocido. Mi padre hablaba, mientras yo miraba todo. Habían mudado sus pertenencias de uso diario a la planta baja de la casa.
“Arriba se sienten demasiado”, me había dicho mi madre.
Ellos dormían en el carro desde la noche del 7 de enero. Ahora, casi dos semanas después, intentaban entrar a la sala a dormir.
La casa de la vecina de al frente ahora tiene una grieta en la ventana inferior y el cable del teléfono está tenso, haciendo fuerza como si intentara colocar la casa en su cimiento original. La casa de al lado está también desocupada. La señora que la habitaba, vecina de toda la vida, ha sido llevada a un asilo junto con su hijo enfermo, a quien cuidaba desde que había sufrido un derrame. Al lado de esa casa, una casa de dos plantas colapsó. “Allí vivía una pareja y su nene desde hace poco. El nene salió corriendo para el cuarto de los papás y justo cuando llegó, la pared de su cuarto cayó en su cama vacía…”.
Los vecinos cuentan una y otra vez cómo, a pesar de ellos no haber corrido con esa mala suerte, la sintieron rozarles los pies aquella madrugada en la que se sintió el sonido de las paredes colapsando, los gritos de los vecinos intentando estar a salvo y, luego, la imagen de la destrucción total. La prueba de que todo se ha movido, de que todo ha cambiado de lugar.
Mis padres estuvieron casi dos semanas sin subir a los cuartos. El recuerdo de la vulnerabilidad vivida todavía estaba a flor de piel.
“Hay que enfrentar el miedo. Yo no quería subir porque no quería ver cómo estaban los cuartos, pero, por fin, fuimos en estos días y recogimos todo lo que se había caído. No fue tan difícil como pensé”, me dice mi padre con ojos aguados, y noto el esfuerzo que le tomó subir las escaleras y revivir el desastre.
“Ese día del temblor me desperté y, cuando busqué a tu mamá al lado, no estaba. Se había quedado a dormir abajo. Yo trataba de pararme, pero no podía y escuché cuando el espejo del gavetero se cayó. Solo pude cerrar los ojos y gritar”, añade. Yo miraba a mi padre y lo escuchaba, sabiendo que no había palabra alguna que le cambiara lo vivido, que le diera aliento, que le asegurara que ya nada malo volvería a pasar.
La calle que me vio crecer parece la misma, pero no lo es. Muchos perdieron sus hogares y otros aún acampan en sus patios por miedo a que cualquier madrugada se repita la pesadilla.
Tres casas más abajo de mis padres vive aún la maestra que nos enseñó hace 20 años cómo reaccionar ante un terremoto. Para llegar a mi casa, debo pasar por la suya. Mientras paso por el frente, miro, pero veo que no se encuentra allí y pienso cómo estará. Pienso también en ese día, en los pupitres, en el camino hacia el Millino, en cómo jamás nos hubiéramos imaginado que algún día un temblor tan grande llegaría. Pienso, sobre todo, en cómo nos convencemos de que aquí todo está bien para poder cerrar los ojos y esperar que vuelva a amanecer.