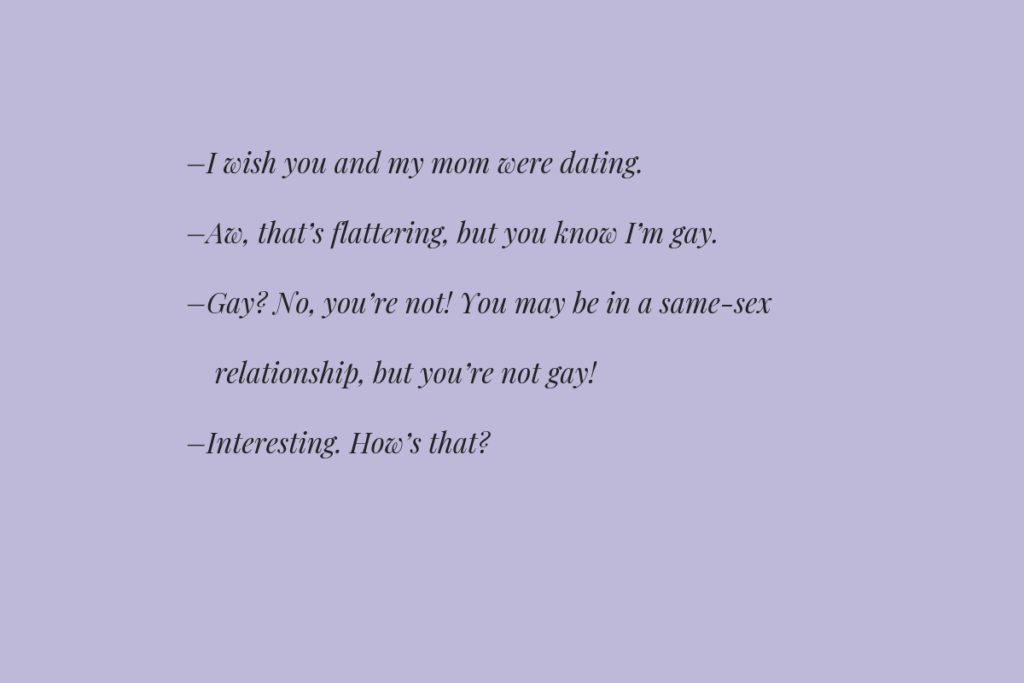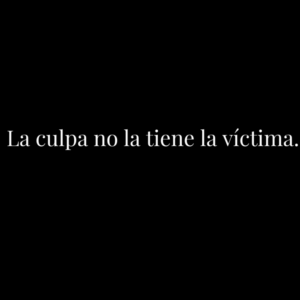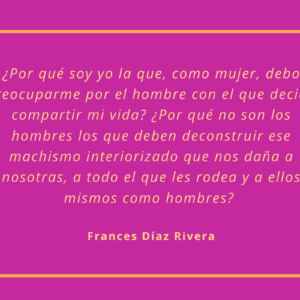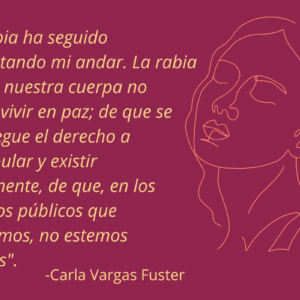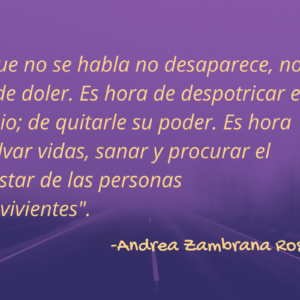El Día de San Valentín, tuve una experiencia aterradora: una mujer me dijo que no soy gay. La nena de 12 años sabe que escribí esta columna inmediatamente después de que su madre, mientras atendía una llamada, la dejara 10 minutos sola conmigo… Así que la niña decidió identificarse como Trigger, el nombre de una compañía de animación japonesa con temática femenina.
–I wish you and my mom were dating.
–Aw, that’s flattering, but you know I’m gay.
–Gay? No, you’re not! You may be in a same-sex relationship, but you’re not gay!
–Interesting. How’s that?
Trigger se detuvo con sobresalto.
–I’m sorry. I didn’t mean it like that…
–No, it’s ok, sweetheart. Go on. I’m interested in your definition of “gay”.
–“Gay” es como… tú no eres así. O sea, yo no querría un hombre así para mami. You’re not… I don’t know how to put it into words. You’re not… I don’t know, but you shouldn’t use that word to identify yourself.
“Use that word”, “identify yourself”, “SHOULDN’T”… ¡Anda! Trigger me apretó un botón peligroso: el lenguaje y la comunicación.
–If you can’t put it into words, then show me.
And she did. En la escuela privada donde estudia, celebraron la “Semana de la Diversidad” con integrantes de la comunidad circundante, no solo alumnos. El festejo incluyó un desfile LGBTTQIA (lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, queer, intersexual, asexual). “¡Qué bien!”, pensé. Me enseñó las fotos y señaló a los “gays”, que estaban aparte del resto de “diversos”. “¡Qué mal!”, me corregí.
En los próximos tres minutos, la niña intentó recurrir a eufemismos disponibles a su edad para traducir la definición que su cuenta de Instagram delataba. (Las comillas representan citas directas de Trigger, que switcheó a español). Gay = hombre “masculino”, “con barba abundante pero delineada”, fiel al workout, preocupado por su vestimenta, esbelto, perfilado, “que vive bien”, “que le gustan las cosas de calidad”, “que, como no tiene hijos, tiene chavos”.
Afortunadamente, Trigger tiene suficiente consciencia como para reconocer, escuchándose, que algo anda mal. Ella rechaza los rasgos asociados con la palabra “gay”. De todos modos, me preocupa la limitación impuesta, en la mente de una preadolescente, al término. ¿Así que no debo identificarme como gay si no exhibo esas características? Trigger me arrebató la etiqueta porque quería incluirme. ¿Qué sucederá cuando alguien la emplee para excluirme? Estoy acostumbrado al discrimen de mis “pares” de orientación sexual. No es nuevo para mí que homosexuales me crean “indigno” de ser parte de “La Comunidad” por carecer de los rasgos descritos por mi amiguita. Que ahora estén armados con el poder de una palabra, eso sí me aterra.
Definir y redefinir vocablos ocurre más de lo que imaginamos, y sin darnos cuenta. Las palabras no tienen significado en sí: se lo dan quienes las usan cuando llegan a acuerdos, explícitos o implícitos, en actos de comunicación que se repiten con frecuencia. En nuestras sociedades, esos acuerdos se dan en relaciones de poder. He aquí el problema.
En lingüística, en el campo de la léxico-semántica, se denomina concreción al fenómeno en el que el significado original de una palabra se reduce a las características observables de los objetos que los hablantes designan cuando la usan. Naturalmente, los vocablos que refieren realidades abstractas y generalizantes se prestan para este proceso. Por ejemplo, al intentar definir “amor”, mencionamos manifestaciones más o menos concretas, desde la preocupación de una persona por el bienestar de otra hasta las dinámicas físicas entre individuos en un tipo de amor: el consensual. Así, esta palabra aparece en la frase “hacer el amor” para designar relaciones coitales. El concepto de amor se reduce a un tipo de una manifestación de un contexto específico de amor que ni siquiera implica el amor “original” cada vez que ocurre.
¿Cómo pasamos de un uso al otro? Que una niña de 12 años y un hombre homosexual de 34 tengan distintas definiciones de “gay” indica, según el punto de vista sociolingüístico, un cambio generacional en la asignación de significado. En los procesos de concreción, el factor frecuencia determina con cuánta celeridad este tipo de transmutación semántica se manifiesta en una discrepancia o choque entre dos usos diferentes de una palabra, como ilustra el diálogo entre Trigger y yo. Desde el marco de la teoría de la comunicación, las palabras cuya definición incluye o excluye de un grupo social a ciertas personas se convierten en “términos supremos” al servicio de quienes ostentan el poder. Los medios asumen protagonismo en tanto proveen la plataforma para la frecuencia de aparición de los objetos observables asociados con una palabra. Así, según investigaciones resumidas por Seiter & Gass (2014) –entre otros teoristas de la comunicación–, las representaciones de individuos en series, películas, textos y otras manifestaciones artísticas y mediáticas subdividen la población en grupos según criterios de consumo e inversión de capital. Por esa razón, de todas las descripciones que me hizo Trigger, la que alude a “gay” como un hombre “que vive bien” y “que le gustan las cosas de calidad” no me extraña en lo absoluto.
Me angustia que una preadolescente asocie el término “gay” a un tipo superespecífico de homosexual, el privilegiado. Ese mismo día, como Facebook es adivino y lee mentes, me apareció en el feed un vídeo de Nación Marica, un programa radial de Bolivia que “saluda a todos aquellos miembros de la diversidad que no se identifican con el estereotipo blanco de ‘gay’”. En el audiovisual, Edgar Soliz, del Movimiento Marica Bolivia, aduce razones por las que deberíamos renunciar a la palabra “gay” en favor de “marica” o “maricón”. En el contexto boricua, un equivalente sería “pato”.
No coincido con esa respuesta o tipo de “resistencia”. Aunque, como miles, he sido víctima de la palabra “pato” y sus violencias en innumerables ocasiones, tampoco tengo problemas con darle un giro impasible y provocador al término. Soy pato, ¿y qué? Sin embargo, me parece más complejo subvertir insultos en etiquetas grupales de identificación. Esas designaciones deberían unir, no dividir; y, sobre todo, deberían estar accesibles para abrazar a quienes todavía están en el proceso de adquisición de la lengua, cuyos niveles más complejos se alcanzan entre los 12 y 14 años de edad, de acuerdo con estudios lingüísticos y pragmáticos. ¿Tenemos todos la suficiente fuerza emocional y apoyo social para ponernos impasibles y provocadores? Si hubiera tenido que hacer ese análisis durante mi adolescencia, cuando solo Britney Spears y Christina Aguilera tenían palabras de consuelo para mí, jamás habría salido del clóset.
Mientras le leía este texto a Trigger para que me lo aprobara, me contó que tiene amigos que no se han atrevido a expresar su sexualidad simplemente porque no tienen cómo identificarse. Su fisonomía y su cuna no encajan con la de los “gays” de cuarto año que su escuela les mostró en un desfile de “diversidad”. No me parece justo pedirles que se envalentonen, que se vuelvan jaquetones y que desafíen al mundo autodenominándose patos. Como usuario de la lengua, me niego a ceder “gay”. Resisto a que usen, como instrumento de violencia, un término con tanta historia de lucha y liberación. Si está ocurriendo concreción, hay que detenerla.
___
Héctor Aponte Alequín es lingüista, periodista, educador y especialista en lengua y literatura hispánicas. Es catedrático auxiliar adjunto en los programas de Cursos Medulares e Información y Periodismo en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico.