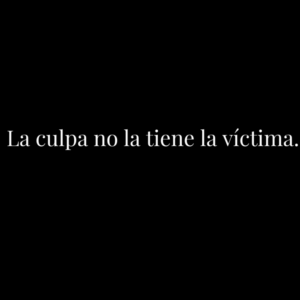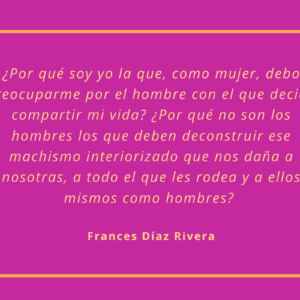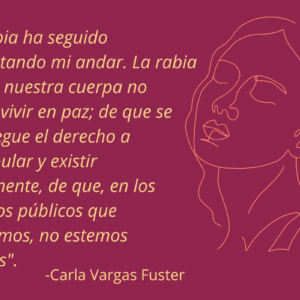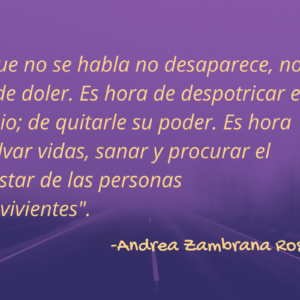Cuando tienes 12 años, no piensas sobre lo que significa ser puertorriqueña. Todo lo que piensas es en ir a la playa, nadar en el río y hacer tus asignaciones. Ser puertorriqueña, en ese tiempo, es algo tan sencillo como respirar. No es que algo que dudas o que te cuestionas.
Todo esto cambia cuando sales de tu isla y llegas a un ambiente en el que tu piel es muy oscura, tu voz muy alta y no entiendes el idioma. De pronto, no sabes dónde estás y mucho menos qué significa ser una mujer puertorriqueña. Todo el mundo alrededor de ti tiene una definición y unas expectativas sobre cómo deberías verte, escucharte y actuar. Te ves presionada a definirte de formas que nunca pensaste.
Yo nunca le di mucho pensamiento a mi “puertorriqueñidad” hasta que me mudé a Estados Unidos. Solo me veía a mí misma como Andrea, hermana mayor, hija, nieta y prima. Llegar a un ambiente donde los puertorriqueños no eran mayoría, significaba que mi etnicidad era mi identidad. Ya no era solo Andrea. Ahora, también era una niña puertorriqueña, y con eso, vinieron los estereotipos y expectativas que nunca había pensado que existían. Se esperaba que yo asumiera un rol que nunca había asumido. He tenido que aprender lo que significa para mí ser una mujer puertorriqueña.
Me avergüenza un poco admitir que cuando me mudé a Estados Unidos rehuí de mi cultura puertorriqueña mientras intentaba encajar con los chicos brillantes (en su mayoría blancos) en la escuela. Me alejé de mis raíces y de mi idioma. A través de mis años de escuela superior, vi y experimenté cómo otros veían a las puertorriqueñas. Utilizaban el término “mira mira” para burlarse de las puertorriqueñas que no hablaban inglés. Luego de haber sido ridiculizada públicamente por mi acento, comencé a resentir mi puertorriqueñidad. Dejé de hablar español por cuatro años, me volví sumamente crítica de la música en español y me enorgullecía de ser una “chica blanca en el interior”. Me alejé de cualquier cosa y cualquiera que pudiera recordarme a Puerto Rico al tiempo que aceptaba la idea de que ser puertorriqueña era malo, que me convertía en una mujer menos importante.
No fue hasta mis años de universidad que comencé a aceptar mi puertorriqueñidad, pero, de nuevo, era una versión tergiversada de quién era yo. Me hice amiga de cubanos, colombianos y estadounidenses que me aceptaron y abrazaron mi experiencia. Al principio, fue reconfortante que, finalmente, no tenía que negar mi herencia, pero pronto me di cuenta de que, una vez más, estaba jugando con las expectativas de los demás sobre lo que significa ser puertorriqueña.
En un intento por hacerme sentir bienvenida y aceptada, mis amigos comenzaron a inculcarme su versión de lo que se supone que es una mujer puertorriqueña. Nunca he disfrutado el reguetón (culpo a mis padres amantes del metal) y, sin embargo, me piden constantemente que cante y baile. En las fiestas, en el momento en que se tocaba Gasolina o cualquier otra canción de reguetón, se esperaba que me levantara y bailara, y así lo hacía, dejando a un lado mi propio gusto para hacer felices a quienes me rodeaban, y nunca asumiendo, verdaderamente, todos los aspectos de mi identidad.
En mi tercer año en la universidad, fue cuando comencé a comprender lo que significaba para mí ser una mujer puertorriqueña. Ese año, mi familia y yo volvimos a Puerto Rico y pude experimentar mi cultura con una nueva perspectiva. Pude hablar con mi abuelita, escuchar sus historias y tomar café. Regresé a Jayuya y me encontré con un pueblo lleno de vida y personas. Me reuní con mis primos y me sorprendió lo diferentes que son cada uno de ellos. Hablé e interactué con mujeres de todos los orígenes, formas, colores y sexualidades.
En mi búsqueda de mi propia puertorriqueñidad, olvidé que ser puertorriqueña puede ser tan fácil como respirar. No fue hasta que regresé a mi isla cuando me di cuenta de que no hay una versión de una mujer puertorriqueña, hay millones. Una puertorriqueña puede ser una rockera, una nerd, una salsera, una reguetonera, una gay, una bisexual, una transgénero, una negra o una blanca. Somos mujeres únicas, fuertes y apasionadas, con nuestras propias historias y experiencias que nos convierten en quienes somos. Ser una mujer puertorriqueña es más que simplemente cumplir con las expectativas. Se trata de abrazarnos y apoyarnos mutuamente en un mundo que trata de decidir por nosotras quiénes somos.