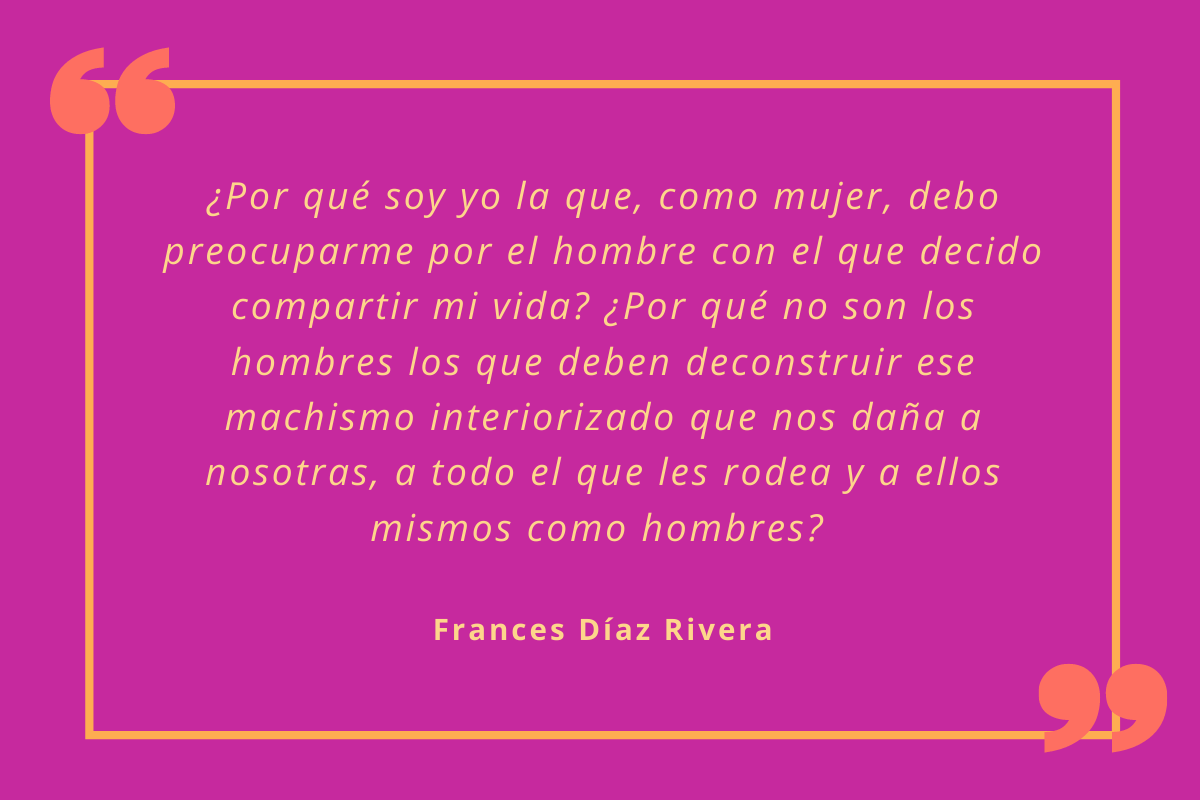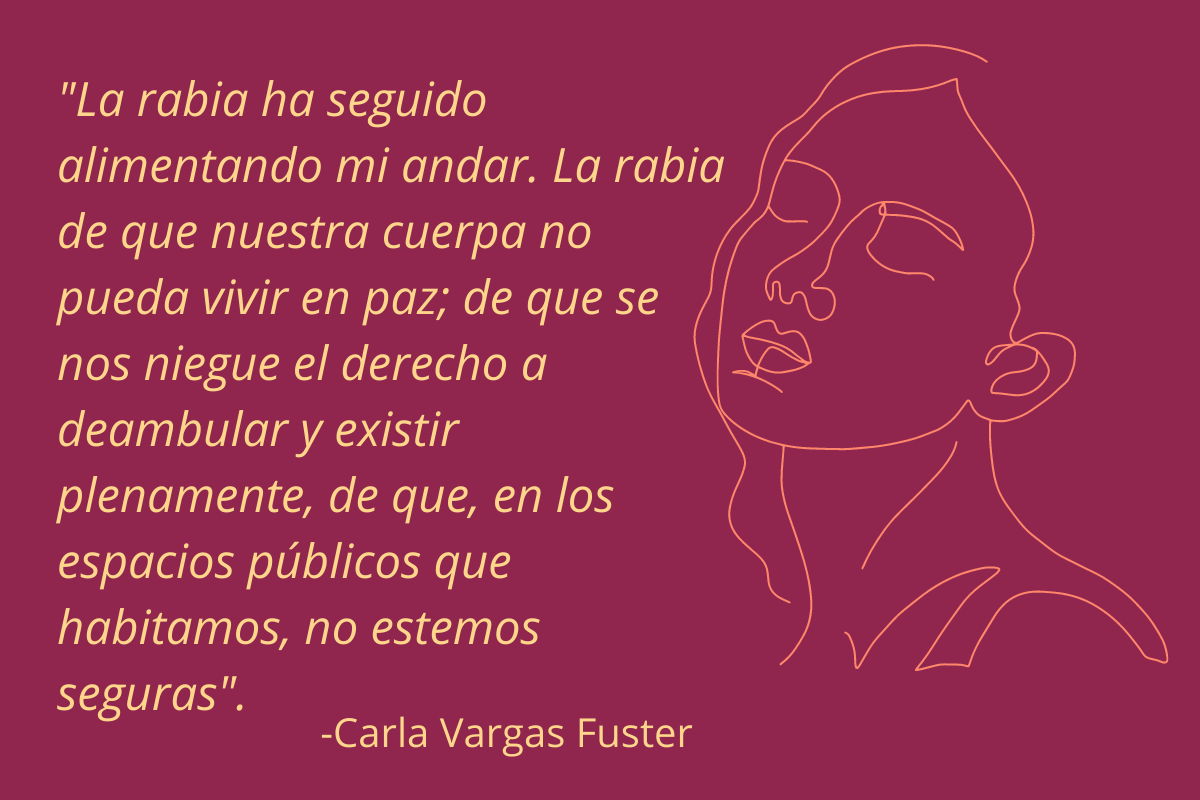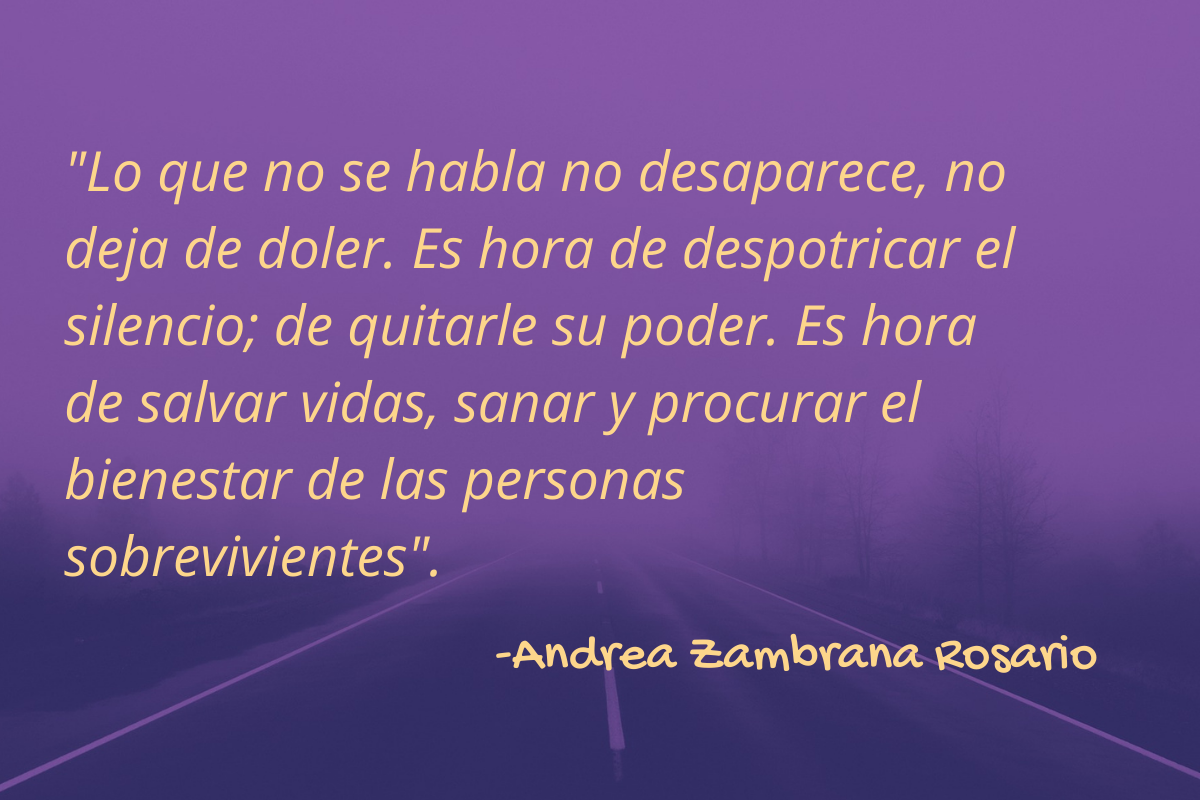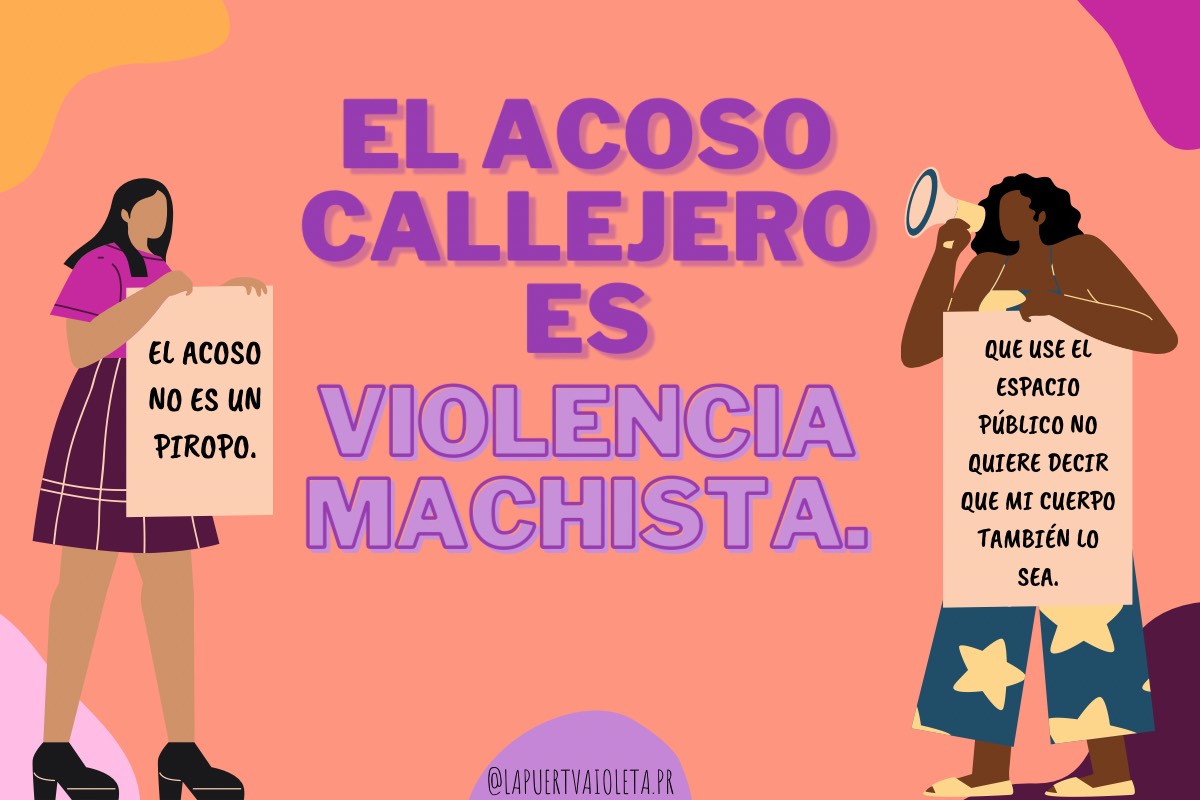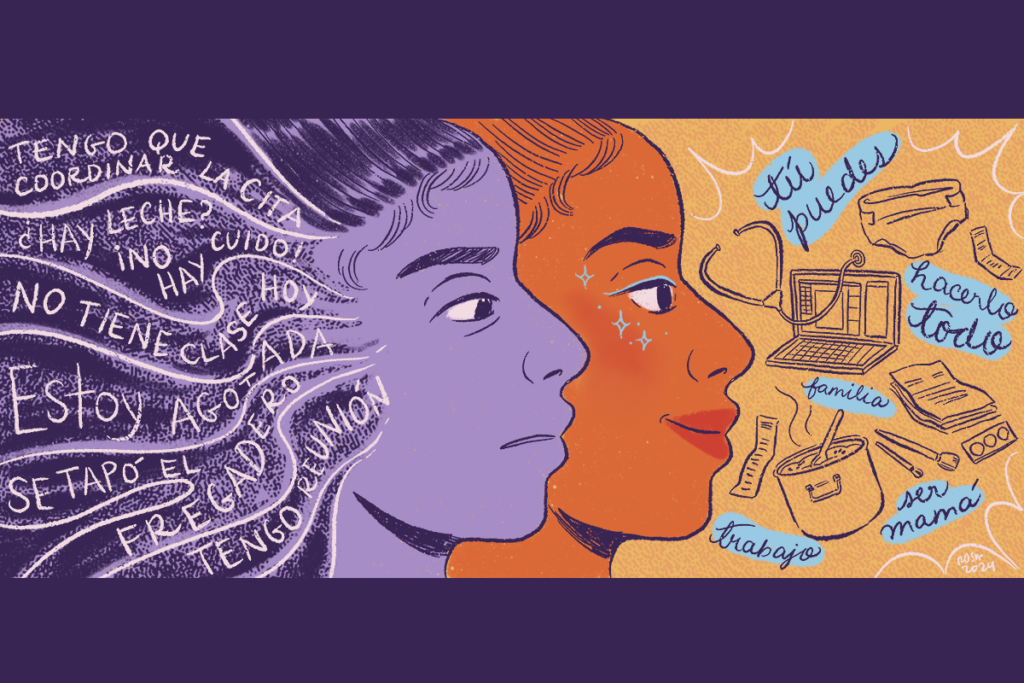Es Domingo de Ramos, inicio de Semana Santa, en la tradición judeocristiana. Pasé dos décadas, este domingo, en alguna iglesia. El cuerpo a veces lo recuerda. Mis últimos meses se supone que los pasé dando ‘clases bíblicas’ a niños. No las daba. Les ponía Drexler, y coloréabamos. Supe, entonces, que ya me había ido de aquel lugar.
Cuando vuelven jalones energéticos de lo que escuché, vi y viví allí, me calma siempre saberme mía, libre, en este tiempo, que elijo. Querida, amada, respetada, protegida, en mí. Abrazo y amo a quien quiero, cuando y como puedo.
Ya no creo en la culpa; creo en la responsabilidad. No creo en el miedo; creo en la libertad. No creo en el pecado; creo en la pulsión. No creo en ‘Dios’; creo en mis ancestras. No creo en el infierno; creo en la tierra.
No creo en los vacíos de información; creo en mis identidades. No creo en las dudas; creo en las preguntas. No creo en milagros; creo en nuestra brujería, en nuestro poder de convocatoria. Creo en extrañar; no siempre en reconectar.
Creo en la luz, cuando sugiere rutas; en la oscuridad, cuando nos protege; en el aire, cuando me des-atraganta en pleno ataque de ansiedad; en el agua, cuando me acuerda que a la sequía siempre hubo que ganarle desde adentro; en el aura de una llama, y en su hálito de tiempo.
Creo en que nos tenemos.
Creo en crear.
Creo en el arte;
en la artistería.
En esa divinidad que llevamos dentro, y extendemos.
Para y por ella,
desde hace media década, todos los domingos,
con y sin crayolas,
pero siempre con hojas,
creo.